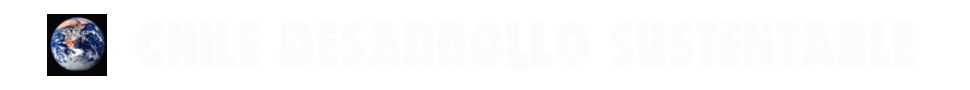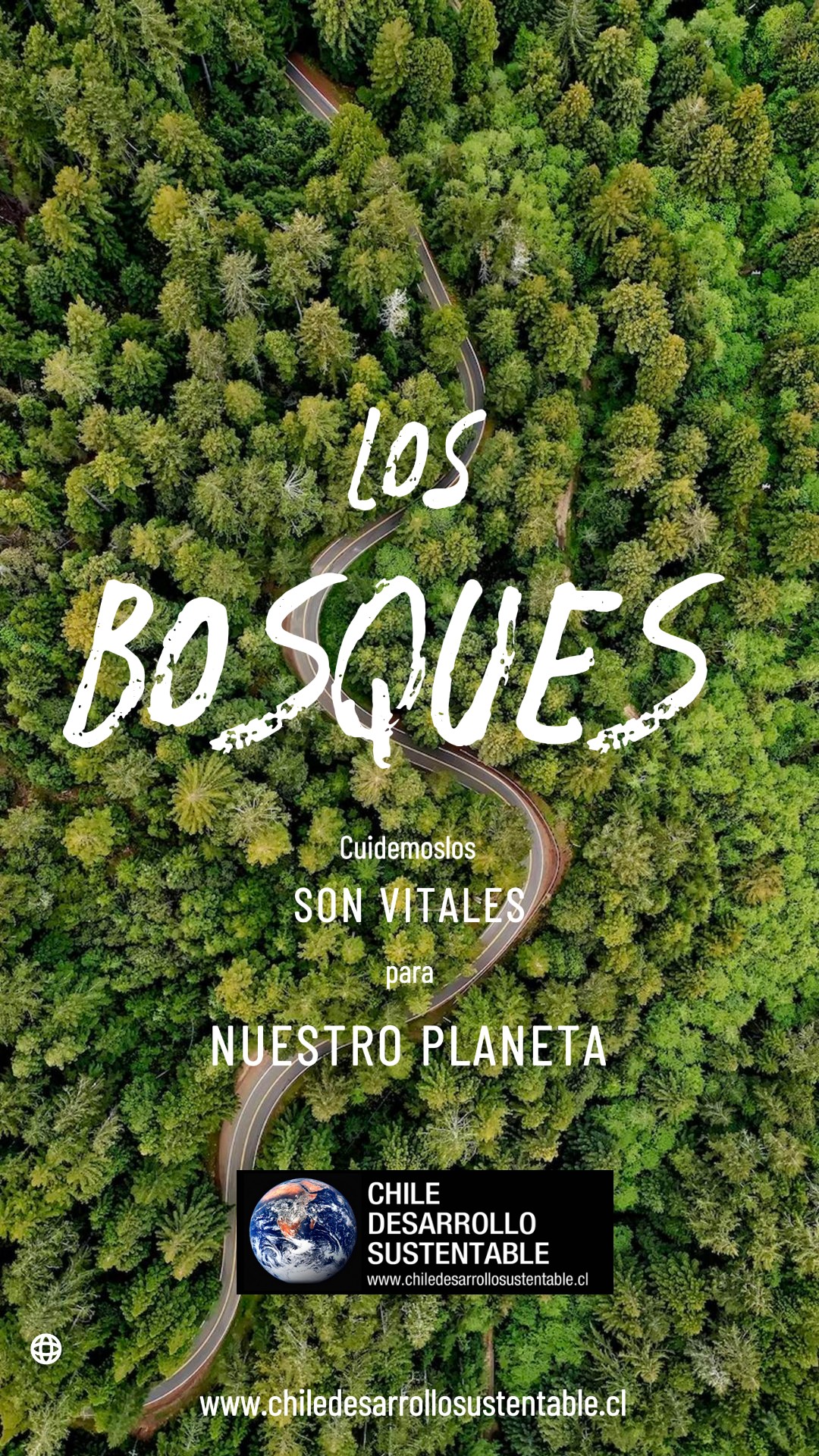Opinión
Energía nuclear: Un Chile atómico
 Si es de los que rechaza a rajatabla la idea de sumar energía nuclear a la matriz, pues estas líneas no están escritas para usted. Aquí mostramos cómo sería el paisaje de nuestras costas y la institucionalidad del país si próximos gobiernos deciden darle más valor a las ventajas de la energía nuclear –cero emisión, costos competitivos, producción eficiente y confiable– que a su mayor flanco, la seguridad.
Si es de los que rechaza a rajatabla la idea de sumar energía nuclear a la matriz, pues estas líneas no están escritas para usted. Aquí mostramos cómo sería el paisaje de nuestras costas y la institucionalidad del país si próximos gobiernos deciden darle más valor a las ventajas de la energía nuclear –cero emisión, costos competitivos, producción eficiente y confiable– que a su mayor flanco, la seguridad.
Kenting, Taiwán. Angra dos Reis, Brasil. Vandellós, España. Pichidangui, Chile. Cuatro turísticos balnearios del mundo que cada año reciben en sus arenas paradisíacas a miles de bañistas que llegan los días de calor con sus bolsos y quitasoles. Los surfistas se lanzan a las olas, los niños a la orilla para levantar castillos y otros tantos a nadar, dormir bajo el sol o, simplemente, no hacer nada. Habituados a estas rutinas es raro que los visitantes reparen en los techos redondeados que se ven a lo lejos y que albergan los generadores de energía nuclear de estos países, ubicados cerca de la costa para que el agua apoye los sistemas de refrigeración del reactor.
Es verdad que en las cercanías de Pichidangui no existe central nuclear alguna, como sí ocurre en Taiwán, Brasil y Japón. Pero el 2020 está a la vuelta de la esquina y a juicio de los expertos se trata de un horizonte razonable para contar con una de estas centrales en caso de que se tome la decisión política de entrar a la generación nuclear.
Pichidangui, Chorrillos, Mejillones, Totoralillo, Puertecillo o Los Vilos están en la lista corta de lugares en los que podrían emerger estos reactores y que nos pondrían a la par de Argentina y Brasil, únicos países de Sudamérica que le pusieron fichas a la opción nuclear para fortalecer sus sistemas energéticos.
La discusión sobre los pros y los contras de tener energía generada por reactores nucleares desata pasiones de lado y lado. “Poniendo fin a décadas de vacilación, Chile debe aprobar ahora el desarrollo de centrales nucleares por una empresa mixta, con plantas nucleares localizadas en el Norte Grande o al sur del Golfo de Taitao, alimentando la carretera eléctrica que deberá unir a todo el país” señaló días atrás desde la academia el economista de la Universidad Católica Klaus Schmidt-Hebbel, quien pone el acento en su diagnóstico de “aguda escasez de energía, reflejada en la cuadruplicación del costo marginal de la electricidad desde mediados de los años 2000”, cuando Argentina nos cortó el gas natural y aumentó el precio mundial del petróleo.
Desde la vereda de enfrente, Sara Larraín, directora de la ONG Chile Sustentable, señala que “son las Energías Renovables no Convencionales (ERNC) la alternativa más racional y más económica, considerando que se pueden poner a funcionar en corto plazo –y no en más de 20 años como sería la nuclear– que ya son competitivas y otorgan mayor independencia energética y seguridad en el suministro”.
Ni sueño ni pesadilla
No es misión de estas líneas dirimir una discusión que en el papel ya es intensa, sino más bien imaginar qué ocurriría en Chile si el Estado decide entrar en la carrera atómica. Los intentos por abordar la cuestión vienen desde los 80, momento en que los estudios de factibilidad arrojaron respuestas negativas. Recién el 2007, bajo la administración Bachelet, se reinician las prospecciones, creándose una comisión ad hoc y cuyas conclusiones están impresas en el informe “La opción núcleo-eléctrica en Chile”. Presidida por Jorge Zanelli, doctor en física e investigador del Centro de Estudios Científicos (CECS), más que respuestas, el documento buscó compilar el conocimiento mundial que hay sobre la materia y recomendar una serie de estudios más profundos sobre aspectos territoriales, ambientales, institucionales y económicos entre otros.
Según el diseño del Colegio de Ingenieros, para 2030 –con cuatro reactores operando– la energía nuclear podría representar el 26% del sistema.
El Presidente Piñera tomó la posta. Sin embargo, tras los efectos del tsunami en la planta nuclear japonesa de Fukushima a comienzos del 2011, el tema volvió a sumergirse. Pero no por mucho tiempo. El que los dos mayores proyectos de generación –la central termoeléctrica Castilla y las cinco centrales hidroeléctricas propuestas por HidroAysén– salieran del tablero de juego, volvió al ruedo la discusión sobre la forma en que Chile resolverá en el largo plazo sus problemas energéticos.
A comienzos de este año el mandatario recalcó durante la cena anual de la Energía que “nuestro gobierno no va a construir ni decidir la construcción de ninguna planta nuclear, pero estamos avanzando en conocer mejor esa energía, en capacitar mejor a nuestros ingenieros y en perfeccionar nuestra institucionalidad. Y nadie puede temer al conocimiento. Sólo los ignorantes le temen al conocimiento”. Dejaron pasar algunos meses y días atrás el subsecretario de Energía, Sergio del Campo, anunció que el primer trimestre del 2013 se “retomarán los estudios sobre la viabilidad de incorporar la energía nuclear a la matriz energética de Chile”, explicando que estos se focalizarán en dos áreas, la tecnología y la capacidad de las centrales.
Cabe recalcar que desde que finalizó la Comisión Zanelli, el 2008, a la fecha son varios los informes que se han sumando a la carpeta nuclear del Ministerio de Energía. Roles del Estado y el sector privado, percepción ciudadana, experiencia internacional en marcos reguladores, impactos y riesgos de la generación nuclear y adecuaciones al marco legal existente son algunas de las temáticas en que universidades chilenas, estudios de abogados y consultoras internacionales han opinado.
Poniendo todos estos elementos en la juguera es que suena razonable comenzar a pensar cómo sería Chile con la incorporación de generación nuclear en su matriz energética. Según el diseño del Colegio de Ingenieros, para 2030 –con cuatro reactores operando– la energía nuclear podría representar el 26% del sistema. Se convertiría así en la segunda fuente de importancia después de la hidroelectricidad (40%). Luego vendrían las ERNC con cerca del 15% y, finalmente, las centrales de gas y carbón. Así que, imaginemos.
No en mi jardín
Tres son las zonas estratégicas que los ingenieros definieron como posibles en su Programa de Desarrollo de Centrales Nucleares 2009-2030.La costa de Antofagasta es la primera. En una extensión de 250 kilómetros entre los puertos de Mejillones, Tocopilla y Antofagasta, la central que se plantase allí debería tener por finalidad abastecer al norte grande y la minería, hoy alimentada por termoeléctricas a carbón y plantas de ciclo combinado a gas y diésel.
El segundo sitio perfilado estaría en los 200 kilómetros que hay entre Tongoy y Pichidangui, desde donde se abastecería, principalmente, a la Región Metropolitana. Según Fernando Sierpe, ingeniero civil, ex director de Endesa, Edelnor y Edelaysen y uno de los tres autores de este programa, es en esta área donde debería levantarse el primero de los cuatro reactores que estiman debería tener Chile para 2030. La propuesta es que cada reactor cuente con una potencia máxima de 1.100 MW, generando 9.000 GWh al año. La sugerencia es que, por ser Santiago el mayor centro de consumo, este punto debería albergar dos reactores. En cuanto a la cantidad de personas que trabajaría en un reactor de estas dimensiones, el cálculo es entre 500 y 600 personas, siendo un 15% de ellos ingenieros nucleares.
De acuerdo con estudios de percepción ciudadana que tiene la autoridad, la imagen de la energía nuclear es sistemáticamente negativa y sin distinciones de edad, género y nivel socioeconómico.
El tramo entre Navidad (40 kilómetros al sur de San Antonio) y Pichidangui completa la propuesta. Con un reactor levantado en algún punto de esta línea, abastecería Santiago y la zona sur de Chile. A juicio de los expertos, los terrenos escogidos deben contemplar la posibilidad de ampliación, pensando en que haya espacio para levantar cuatro reactores por cada central. Pero eso sería para un horizonte mucho más allá del 2030.
La gracia de estas posibles ubicaciones es que conjugan la mayoría de los requisitos básicos que exige el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dependiente de la ONU. Entre ellos, estar en zonas de baja densidad poblacional, cerca de los centros de mayor demanda eléctrica, cerca de abundante agua, cerca de puertos y caminos que faciliten la construcción y operación, cerca de las líneas de transmisión de energía, lejos de la contaminación ambiental, fuera de áreas ecológicas protegidas y de interés patrimonial e histórico. Por cierto, y eso será tema de estudios más específicos, será clave también considerar la actividad sísmica, posibles efectos de tsunamis y la ubicación de fallas geológicas. Diablo Canyon, por ejemplo, central nuclear californiana está rodeada de cuatro fallas, incluida la de San Andrés, y ya lleva tres décadas soportando terremotos.
Jorge Zanelli coincide en cuanto a la ubicación geográfica que podrían tener los posibles reactores como también con los tiempos. “En un escenario en que la demanda crece al ritmo de las últimas décadas, y suponiendo que se hicieran los grandes proyectos Hidroeléctricos de Aysén, la modelación del Ministerio de Energía realizada en 2009 indicaba que sería oportuno incorporar unas 5 centrales entre 2024 y 2030”. La diferencia en su mirada está en el tamaño de los reactores. “Hay una tendencia en la tecnología hacia reactores más pequeños, en torno a los 150 a 300 MW, que pueden operar como baterías modulares de varios GW. Estos reactores podrían ser menos propensos a una fusión del núcleo y podrían construirse en serie y ser ensamblados in situ, lo que bajaría costos y tiempos de construcción como de licenciamiento. Sin embargo, esa tecnología aún está en una fase experimental, pero quizás llegue a ser la tecnología dominante en las próximas décadas”, acota.
En cuanto a la inversión necesaria para este plan, ciertamente que la lista de supuestos es larga, particularmente en lo que se refiere a la tecnología que asegura los más altos estándares de seguridad. De todas formas, el Colegio de Ingenieros aventura un número para los cuatro reactores iniciales: entre los 12 mil y 15 mil millones de dólares, tomando como referencia las recientes compras de centrales hechas por los Emiratos Árabes a Corea del Sur.
Un modelo a considerar
¿Cómo se abordaría esta inversión? Todos los especialistas estiman que deben tratarse de empresas mixtas (Estado y privados) que tengan experiencia en la materia, criterios que quedarían claramente establecidos en las bases de licitación. “Un modelo interesante es el de Finlandia, donde el propietario y explotador de las centrales es un consorcio de grandes consumidores de electricidad”, precisa Jorge Zanelli.
Según las estimaciones, los cuatro reactores iniciales requerirían una inversión de entre los 12 mil y 15 mil millones de dólares.
Endesa, Suez, Duke son compañías cuyos ejecutivos habrían manifestado, privadamente, estar dispuestos a evaluar la inversión. Lo que claramente no están dispuestos a hacer, es ser parte de la campaña de opinión pública que deberá sensibilizar a los chilenos sobre la importancia de contar con energía nuclear en algún punto del borde costero nortino.
MZC Consulting fue la encargada de elaborar el informe sobre el Costo de la Energía Nuclear en Chile estableciendo en su documento que se trata de una opción competitiva frente a la que ofrecen los combustibles fósiles, destacando, eso sí, que se requiere del apoyo inicial del Estado. Al igual que las inversiones hidroeléctricas, la construcción de reactores nucleares es intensiva en capital al inicio. El gasto en operación, mantenimiento y administración en ambos tipos de centrales también es mayor que el de sus pares a carbón y gas. La cosa cambia al analizar los precios de los combustibles. Mientras en la energía hídrica es cero, y en la nuclear muy baja, para el carbón y el gas estos se disparan.
La campaña de imagen en la que debería invertir el Estado tendrá un buen desafío. De acuerdo con el estudio de percepción ciudadana que tiene la autoridad, la imagen de la energía nuclear entre sus encuestados es sistemáticamente negativa y sin distinciones de edad, género y nivel socioeconómico. Muerte, destrucción, bomba, Chernobyl, sucia y guerra son los conceptos que aparecieron de manera espontánea. Sin embargo, en paralelo, una gran mayoría reconoce su carencia de información y estar abierta al debate.
Si en diez años más tendremos una central nuclear en el norte dependerá de la institucionalidad que se dicte. Para ello, lo primero será contar con un órgano regulador independiente que autorice, inspeccione y establezca los criterios de seguridad.
Según el Colegio de Ingenieros y el informe elaborado por Barros Errázuriz en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, para ello se debe asegurar que “el organismo, que tendrá a su cargo el cumplimiento de los estándares de seguridad tecnológica y física de las instalaciones tenga la suficiente autonomía para tomar decisiones, y eventuales medidas coercitivas, sin interferencias o presiones de ningún tipo. Lo anterior, además, va de la mano de la necesaria credibilidad pública del órgano regulador, aspecto sustancial para lograr el apoyo ciudadano, lo que descansa en la independencia tanto de otras organizaciones gubernamentales como de grupos económicos que promueven tecnologías nucleares”.
Asegurar la independencia va de la mano con sus posibles integrantes. Una designación coordinada con el Congreso y nombramientos que no coincidan con el gobierno de turno son sugerencias para resguardar la independencia. También la aprobación de su presupuesto, el que debería ser enviado cada año al Congreso sin tener que ser visado previamente por el Ejecutivo.
Los países que siguen este enfoque se inspiran en la National Regulatory Commission (NRC) norteamericana, órgano regulador que le reporta directamente al presidente y que funciona como contraparte de lo que sería nuestro Ministerio de Energía. Otra posibilidad es que dicha entidad dependa de un ministerio específico, como ocurre en Brasil y Finlandia entre otros países.
Ejemplos para mirar se acumulan y recomendaciones de la OIEA sobran. Lo concreto es que cualquiera sea el esquema escogido se requerirá de un buen set de proyectos de ley. Fernando Sierpe, del Colegio de Ingenieros, cuenta que su diseño contempló seis años de discusión previa a la construcción de la primera central. La elaboración de estudios, la decisión por parte del Ejecutivo de dar la carrera y la discusión parlamentaria son parte de esta fase. Por lo mismo, explican, llevan varios años conversando periódicamente con senadores de todas las bancadas a fin de que se empapen de antemano con la materia. Misma tarea hacen regularmente con ejecutivos de las empresas eléctricas y empresarios.
Desde que se pone la primera piedra, cinco son los años promedio que toma levantar un reactor de uranio enriquecido sin torres de refrigeración como la que están planteando. ¿Qué ocurriría con el abastecimiento de las centrales? La respuesta que dan los ingenieros es muy práctica. El puerto que debe estar asociado al reactor recibirá cada tres años la carga de uranio necesaria para alimentar la central. “25 toneladas de combustible nuclear por año, 75 toneladas en total”, precisa Sierpe, el que entraría directo a la central sin necesidad de ser transportado por tierra.
El uranio se compraría vía leasing a los países productores, sistema que hoy promueve con intensidad la OIEA y que supone que el país que hace la venta se lleva de regreso los tubos en desuso para reciclarlos. Bajo esta mirada, las tres centrales que tendríamos en 20 años en la costa nortina se desentenderían de los desechos y sus efectos.
Fuente:www.capital.cl/negocios/energia-nuclear-un-chile-atomico
Opinión
Tecnología con propósito: El desafío del trabajo en Chile

Margarita Ducci / Directora Ejecutiva Pacto Global Chile, ONU
Hablar hoy del futuro del trabajo nos llama a una conversación urgente sobre decisiones que ya están transformando la vida laboral en Chile. La automatización, la digitalización y la inteligencia artificial están redefiniendo empleos, habilidades y modelos productivos con una rapidez sin precedentes. Pero la pregunta que debemos hacernos es más profunda: ¿en qué condiciones trabajaremos y quiénes quedarán dentro o fuera de esta transición?
En 2025, la tasa de desempleo alcanzó alrededor del 8,8 %, con una tasa femenina cercana al 9,5 %, lo que evidencia un sesgo estructural en la recuperación del empleo tras crisis recientes. Además, la participación laboral de las mujeres sigue siendo significativamente menor que la de los hombres: alrededor de 52 % para mujeres frente a más de 71 % para hombres, una brecha de 19 puntos que supera el promedio de la OCDE. Junto con ello, persiste una brecha salarial de género de alrededor del 21 %, casi el doble del promedio regional, lo que revela que la calidad del empleo y sus beneficios difieren sustancialmente por género. Esto no sólo refleja una brecha de oportunidades, sino también, un riesgo de amplificación de desigualdades en la transición hacia una economía más digitalizada.
 Hoy la automatización representa un reto. Un estudio reciente reveló que más del 50 % de los trabajadores en Chile realiza tareas con alto riesgo de ser automatizadas debido a su repetitividad, un indicador que ubica al país entre los que enfrentan mayores desafíos comparativamente. Esto no sólo implica potencial pérdida de empleos tradicionales, sino que puede agravar las brechas existentes si no se acompaña de políticas activas de reskilling, protección social y reconversión laboral.
Hoy la automatización representa un reto. Un estudio reciente reveló que más del 50 % de los trabajadores en Chile realiza tareas con alto riesgo de ser automatizadas debido a su repetitividad, un indicador que ubica al país entre los que enfrentan mayores desafíos comparativamente. Esto no sólo implica potencial pérdida de empleos tradicionales, sino que puede agravar las brechas existentes si no se acompaña de políticas activas de reskilling, protección social y reconversión laboral.
En ese contexto, la sostenibilidad y la diversidad ya no son temas de marketing ni de reputación empresarial, son condiciones estructurales de competitividad y supervivencia financiera. Las empresas que no integran estos temas enfrentan riesgos reales: pérdida de talento, menor productividad, dificultades de acceso a financiamiento, tensiones regulatorias y vulnerabilidad en sus cadenas de valor. En cambio, las organizaciones que apuestan por la inclusión, el diálogo social, y la ética empresarial, demuestran mayor resiliencia, capacidad de adaptación e innovación.
Desde la mirada de Pacto Global Chile, el “trabajo del mañana” debe construirse sobre los estándares del ODS 8: trabajo decente y crecimiento económico. Esto significa empleos productivos, con derechos laborales garantizados, ingresos dignos, seguridad y, cada vez más, habilidades adaptativas frente a los cambios tecnológicos. Vemos con admiración como las empresas líderes están adoptando estrategias concretas, como la capacitación continua, la reconversión laboral, que incluyen habilidades digitales y competencias complementarias. Programas focalizados para mujeres, con iniciativas de formación tecnológica, liderazgo y acceso a sectores de mayor valor agregado además de planes de transición justa que combinan tecnología, movilidad interna y diálogo con los trabajadores. También, uso ético de la inteligencia artificial en procesos de selección y gestión de talento, para evitar sesgos discriminatorios.
Sabemos que el futuro del trabajo exige alianzas público-privadas, diálogo social y una visión compartida para construir un modelo laboral más justo e inclusivo. La tecnología debe estar al servicio de las personas, no al revés, y ese principio no es sólo ético: es estratégico y basal para un desarrollo económico más resiliente, equitativo y sostenible para Chile.
Columna de Opinión / Margarita Ducci/Directora Ejecutiva Pacto Global Chile, ONU Chile Desarrollo Sustentable www.chiledesarrollosustentable.cl www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS twitter.com/CDSustentable #CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI
Opinión
Casen 2024: La formación laboral como motor de la autonomía económica

Por Bárbara Veyl, gerenta de Vinculación e Innovación Social del OTIC CChC
Según los resultados de la Encuesta Casen 2024, 600 mil personas salieron de la pobreza. Miles de familias que disminuyeron las urgencias y angustia inmediata, gracias a un sistema de subsidios que representa el 69% de los ingresos del decil más vulnerable. Es un avance innegable en el corto plazo para esas familias, pero el desafío es que ese alivio se transforme en un proyecto de vida autónomo. El subsidio es una base necesaria. Pero formación laboral pertinente, que genere desarrollo de capacidades para el trabajo, es el trampolín definitivo hacia la seguridad y proyección de esas familias.
Y la urgencia es estructural. Chile es el penúltimo país de la OCDE en habilidades de su población adulta, una brecha crítica, pues un trabajador con mayores competencias recibe el doble de ingresos por hora y enfrenta una tasa de desempleo seis veces menor que uno menos calificado.
Con 750.000 trabajadores en riesgo inminente en sus empleos por la automatización, como reveló un reciente estudio publicado por el OTIC CChC y Comov, la empleabilidad debe ser una política de desarrollo y no una mera consecuencia. Necesitamos poner el foco con fuerza en la formación laboral. Formación pertinente y adaptada a las necesidades del mercado del trabajo. Un aumento considerable de la inversión en formación (en cantidad y en transversalidad). Ecosistemas con capacidad de generar iniciativas colaborativas, orquestando el impacto de cada uno de sus actores, para generar más valor que la suma de las partes. Son algunas de las fuerzas que podrían mejorar la precisión de un sistema que debe tener capacidades estructurales y musculatura, para generar el talento que las industrias y regiones del país vayan necesitando.
Desde quienes tenemos un rol intermediario en el sistema (como es el caso de la Corporación de Capacitación de la Construcción), urge una fuerza hacia la innovación de lo que nuestra industria puede ofrecer en materia de impacto social. Diagnósticos claros por industrias y regiones. Levantamiento de iniciativas colaborativas que resuelvan los desafíos priorizados, con acciones rápidas y claras, y objetivos a la vista. Conexión de puntos, exploración permanente de nuevas soluciones y generación de diálogo entre actores. Solo algunos de los ingredientes que permitirían generar verdaderos cambios en las reglas del juego.
Al iniciar este 2026 con un nuevo ciclo político, el desafío nacional es consolidar un modelo de desarrollo que ponga el talento al centro, especialmente porque superar la pobreza requiere que Estado y sector privado trabajen juntos para transformar la capacitación en una herramienta estratégica. Solo así la seguridad que hoy entrega el subsidio se convertirá mañana en la libertad que otorga el talento propio.
Columna de Opinión: Bárbara Veyl, gerenta de Vinculación e Innovación Social del OTIC CChC Chile Desarrollo Sustentable www.chiledesarrollosustentable.cl www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS twitter.com/CDSustentable #CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI
Opinión
Agua para un Chile resiliente: Avances y desafíos de un año decisivo

Por Arturo Errázuriz, director de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso
Las altas temperaturas que hemos vuelto a registrar este verano no son un fenómeno aislado. Son una señal inequívoca del impacto del cambio climático sobre Chile y de la presión creciente sobre fuentes continentales de agua que ya no logran responder a las necesidades de las personas, las ciudades y la actividad productiva. La seguridad hídrica es una meta a la que todas las empresas deben plegarse hoy.
Y para alcanzarla, las fuentes no convencionales como el agua de mar y las aguas residuales se han constituido como alternativas seguras y competitivas para el abastecimiento de distintas ciudades e industrias del país. Un hito lo ilustra con claridad: durante 2025, Antofagasta se convirtió en la primera gran ciudad de América Latina en abastecerse en un 100% con agua desalada para consumo humano.
Chile se ha embarcado decididamente en este camino. Hoy existe una industria de fuentes hídricas no convencionales en plena expansión, con proyectos que permiten generar, transportar y distribuir agua, llueva o no. Nuestro país cuenta con 32 plantas desaladoras y sistemas de impulsión de agua de mar de tamaño industrial, esto es con una capacidad producción de agua superior a 20 litros por segundo que, en total, suman una capacidad instalada de 14.227 L/s.
A ello se suma una cartera robusta de proyectos en desarrollo. A diciembre de 2025 se registran 64 proyectos en etapas de ingeniería o construcción relacionados con el tratamiento de aguas servidas y la desalación, extracción y transporte de agua de mar, entre otros, que representan una inversión total estimada de USD 25.613 MM.
En este portafolio, destaca la licitación de la planta desaladora multipropósito para la Región de Coquimbo que, en tiempo récord, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones, logró concretar, marcando un precedente en la incorporación de nuevos modelos de infraestructura hídrica.
Sin embargo, estos avances conviven con desafíos que no podemos ignorar. Uno de los más relevantes sigue siendo la regulación. El proyecto de ley que regula el uso de agua de mar para la desalación todavía presenta algunas disposiciones que podrían afectar la continuidad operacional de los futuros proyectos y obstaculizar la operación de plantas existentes, por lo que esperamos sean corregidas en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados.
También esperamos que se concreten importantes proyectos durante 2026: la puesta en marcha de C20+ de Collahuasi en Tarapacá; la desaladora de Aguas Pacífico en Valparaíso; la nueva conducción de agua de mar de Minera Centinela y la Planta Desaladora de Codelco en Antofagasta.
Para acelerar su crecimiento, Chile necesita desplegar la infraestructura crítica que le permita proveer un suministro competitivo de agua a las industrias en las que nuestra economía tiene ventajas comparativas. Pero esa seguridad hídrica solo se construye con una institucionalidad que permita volver a invertir en condiciones predecibles para el largo plazo.
Columna de Opinión/Arturo Errázuriz, director de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso Chile Desarrollo Sustentable www.chiledesarrollosustentable.cl www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS twitter.com/CDSustentable #CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI
Opinión
Salvar Vichuquén: Una urgencia público-privada

José Manuel Bellalta /Gerente General GB Cinco Ambiental
El cierre del Lago Vichuquén hasta el año 2026 debe interpretarse inequívocamente como una señal de alarma ambiental de máxima prioridad que ya no podemos ignorar. Si bien se ha descrito esta crisis como una «tormenta perfecta» derivada de la sequía y la falta de ordenamiento, resulta desalentador ver cómo el debate se ha estancado en disputas donde vecinos, autoridades y privados se acusan mutuamente, mientras el deterioro del lago persiste.
La experiencia internacional nos dicta que la recuperación de estos desastres no se logra a través de procesos litigiosos ni recriminaciones cruzadas sobre la barra del estero, sino mediante la implementación de planes de emergencia y remediación adecuados al sitio. Por consiguiente, es imperativo cambiar el foco: la autoridad debe asumir el liderazgo para convocar a una mesa de trabajo colaborativa público-privada.
En esta alianza, los roles son claros y complementarios. El sector público cuenta con la capacidad esencial de ordenamiento territorial. Por su parte, el sector privado posee la ingeniería y las tecnologías de saneamiento avanzadas necesarias para recuperar el recurso hídrico. No se trata solo de diagnósticos, sino de aplicar soluciones técnicamente comprobadas que hoy están disponibles, como los sistemas de Bombeo y Tratamiento (Pump & Treat) o la Ozonización, capaces de remover contaminantes y restaurar el equilibrio.
A diferencia de los lagos profundos del sur, la geografía de Vichuquén (30 metros de profundidad) permite que, si actuamos con decisión, la recuperación sea relativamente rápida. Pero para ello, debemos dejar de gastar energía en buscar culpables y enfocarla totalmente en la remoción del contaminante. Si logramos alinear la capacidad de ordenamiento estatal con la tecnología privada, la recuperación del ecosistema de Vichuquén podrá materializarse antes de que el daño sea irreversible. Es hora de actuar.
Columna de Opinión/José Manuel Bellalta /Gerente General GB Cinco Ambiental
Chile Desarrollo Sustentable
www.chiledesarrollosustentable.cl
www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS
twitter.com/CDSustentable
#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI
Opinión
Inteligencia artificial, ética y sostenibilidad

Paola Espejo, Vicerrectora UDLA Sede Viña del Mar
La inteligencia artificial (IA) se ha incorporado de manera progresiva a la vida cotidiana de muchas personas, convirtiéndose en una herramienta de uso frecuente para múltiples actividades.
Su aplicación en ámbitos laborales, académicos y personales se orienta a potenciar la eficiencia, favorecer la colaboración y apoyar el bienestar en el desempeño cotidiano con acciones que van desde la revisión de un texto, la creación de una imagen, la organización de tareas, como apoyo en proceso administrativos, la elaboración de presentaciones y reportes, y el análisis de datos, entre muchos otros.
En este contexto, estas tecnologías se configuran como un recurso que puede contribuir a optimizar el tiempo, la organización del trabajo y fortalecer habilidades de gestión, tanto a nivel individual como colectivo.
Sin embargo, detrás estas gestiones que parecen simples e inmediatas, existe una infraestructura tecnológica que consume energía, requiere servidores activos de manera permanente y deja una huella ambiental que suele pasar inadvertida.
Cuando se habla de uso sostenible de la IA, no se trata solo de grandes decisiones empresariales o políticas públicas. También tiene relación con la forma en que las personas utilizan estas herramientas en su día a día.
El uso repetitivo o innecesario de sistemas de alta demanda computacional incrementa el consumo energético y, con ello, el impacto sobre el entorno. La sostenibilidad, en este contexto, implica tomar conciencia de que cada interacción digital tiene un costo ambiental.
Promover un uso más responsable de estos recursos supone cambiar ciertas prácticas cotidianas. Usar estas herramientas con un propósito claro, evitar generar contenidos de manera automática sin necesidad real, priorizar soluciones tecnológicas eficientes, un empleo correcto de la instrucción (prompt), de bancos de imágenes y videos ya realizados por otros usuarios y comprender que no todo problema requiere una respuesta basada en IA, son acciones concretas que contribuyen a reducir su impacto.
La ética se expresa aquí en decisiones individuales que, acumuladas, tienen efectos colectivos, porque cada elección de uso refleja una forma de relacionarse con la tecnología y con el entorno, de ser conscientes de la manera en que se consume tecnología y se valora su impacto ambiental.
La inteligencia artificial continuará expandiéndose y su uso se volverá cada vez más accesible. Por eso, conocer bien las herramientas, pensar cómo, cuándo y para qué se utiliza es parte de una responsabilidad compartida que no recae solo en quienes desarrollan estas herramientas, sino también en quienes las integran a su vida diaria.
Columna de Opinión/Paola Espejo, Vicerrectora UDLA Sede Viña del Mar
Chile Desarrollo Sustentable
www.chiledesarrollosustentable.cl
www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS
twitter.com/CDSustentable
#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI
-

 Desarrollo Sostenible1 semana ago
Desarrollo Sostenible1 semana agoDía Internacional de la Energía Limpia: cuánto ha avanzado el mundo y qué sigue pendiente de la transición global
-

 Desarrollo Sostenible1 semana ago
Desarrollo Sostenible1 semana agoVivamos Circular supera su meta 2025 y transforma más de 30 toneladas de plásticos en un nuevo espacio comunitario en Pudahuel
-

 Innovación1 semana ago
Innovación1 semana ago10º Concurso Nacional Desafío Emprendedor entra en su recta final con vitrina semanal para sus participantes en televisión abierta
-
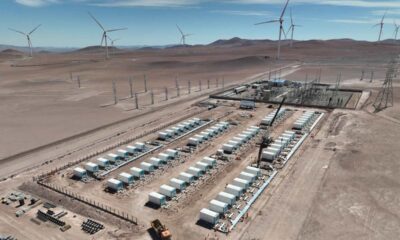
 Cambio Climático5 días ago
Cambio Climático5 días agoENGIE avanza en la construcción de su primer sistema de almacenamiento integrado a un parque eólico en Chile
-

 Innovación6 días ago
Innovación6 días ago“La Alegría de Emprender”: Genias y CORFO abren postulaciones a beca para impulsar negocios liderados por mujeres
-

 Conversación1 semana ago
Conversación1 semana agoEl mundo entra en ‘bancarrota hídrica’, según un informe de la ONU