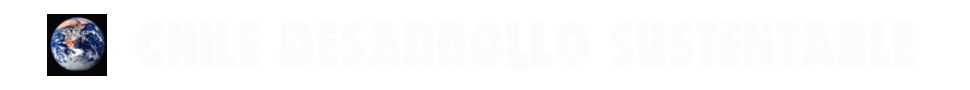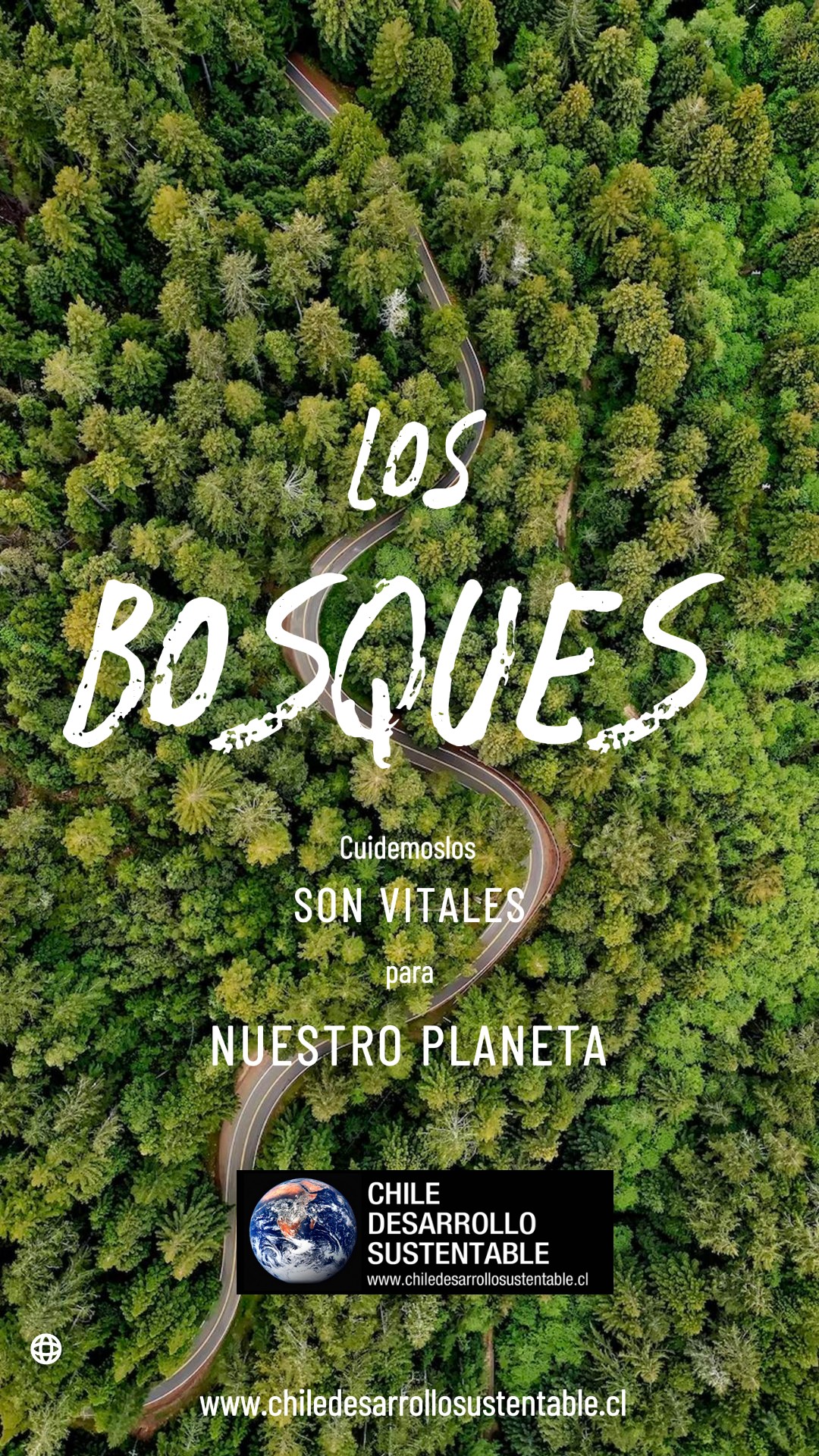Opinión
La ilusión del Litio
 Entre las costras de los salares de Chile yace una incógnita. El litio, eterna promesa que el gobierno espera licitar durante este año, se aloja en su salmueras esperando por un boom de los autos eléctricos. El Ejecutivo anunció hace un mes medidas para aumentar su explotación con nuevos actores. Sin embargo, el interés por este mineral contrasta con las dudas que siembra.
Entre las costras de los salares de Chile yace una incógnita. El litio, eterna promesa que el gobierno espera licitar durante este año, se aloja en su salmueras esperando por un boom de los autos eléctricos. El Ejecutivo anunció hace un mes medidas para aumentar su explotación con nuevos actores. Sin embargo, el interés por este mineral contrasta con las dudas que siembra.
Por Juan Pablo Garnham y Jorge Isla
A fines de la década de los sesenta, el geólogo Guillermo Chong se adentró en un terreno que, hasta ese momento, permanecía virgen. El salar de Atacama y sus tres mil kilómetros cuadrados -más de cuatro veces la superficie del Gran Santiago- no tenían los caminos, las tuberías de agua y, lo más importante, las piscinas en distintos tonos de azul donde hoy el litio se procesa. Eran prácticamente sólo costras de sal, verdaderas espinas gigantes que se levantaban de la tierra y que los obligaban avanzar apenas seis kilómetros por día. «Dos semanas nos duraban los zapatos caminando por ahí», recuerda.
Pero el esfuerzo de Chong y otros tres geólogos valió la pena. «Encontramos que el contenido de litio no sólo era comercial, sino que era tan alto que superaba el de los lugares donde en esos momentos se explotaba el mineral», dice el investigador, desde su oficina en el Museo del Desierto de Atacama. Y no se equivocó: la cantidad y la calidad del litio encontrado serían tan buenas -y de tan bajo costo de producción-, que en los 80 terminarían haciendo quebrar a las empresas que extraían y comercializaban este mineral en Estados Unidos.
Hasta el día de hoy, ése es el descubrimiento que tiene a Chile como el mayor productor de litio a nivel mundial, con reservas totales que se estiman en 7.500.000 de toneladas, más de la mitad del total mundial.
El poblado de Peine, al sur del salar de Atacama, es uno de los que viven de esta industria. Originalmente una villa agrícola, hoy este pueblo de 400 habitantes depende en gran parte de la planta que la Sociedad Chilena de Litio tiene a 25 kilómetros. El 80% de los funcionarios de la empresa provienen de esa localidad, donde la compañía (filial de la multinacional Chemetall) instaló su campamento y construyó los sistemas de agua y electricidad con los que el pueblo hoy funciona. Sin embargo, la comunidad siente que no la han incluido en la discusión del desarrollo minero local. «El Estado chileno partió al revés en este tema: debería preguntarnos a las comunidades primero. Nosotros somos los que nos llevamos el impacto social de estos proyectos», dice Ramón Torres, dirigente atacameño de Peine.
Torres se refiere principalmente a los cambios que vienen en la industria. Hasta hoy, la regulación no ha hecho posible aumentar el número de yacimientos y los actores en este mercado. En 1979 se declaró al mineral como inconcesible debido a su uso en el proceso de creación de energía nuclear por fusión. Quienes hoy lo explotan -la Sociedad Chilena de Litio y SQM- arriendan las concesiones de propiedad de Corfo, que provienen de esa época.
Luego de los descubrimientos del equipo en el que participó Chong, se hicieron estudios de factibilidad y la Corfo se hizo de las propiedades mineras del salar. En 1975, poco antes de que se declarara el litio inconcesible, la estadounidense Foote Mineral firmó un convenio para explotar el mineral y nueve años después, a través de la Sociedad Chilena de Litio, comenzó a extraerlo. La empresa después sería vendida hasta llegar a manos de Chemetall, cuyos dueños son Rockwood Holdings, de Estados Unidos. A su vez, el gobierno de Pinochet vendió otra parte de los derechos mineros a la estadounidense Amax, quien terminaría vendiendo éstos a SQM, la que comenzaría a explotar el salar a principios de los 90. Los contratos de ambas empresas son limitados por cantidad de toneladas y en el caso de SQM también por el tiempo, ya que caducaría en 2030.
Este año, a principios de febrero, el gobierno anunció que reformaría este régimen a través de un sistema de contratos especiales de operación (CEOL), que entregarán derechos de explotación por cien mil toneladas durante veinte años. Las autorizaciones se darán sin una asignación geográfica y a quien haga la mejor oferta en términos de dinero. El fisco recibirá, además del pago del contrato y de los impuestos, el 7% de las ventas anuales. «Esto significaría recaudar cerca de US$350 millones por proyecto», dice Pablo Wagner, subsecretario de Minería, quien espera concretar la primera licitación durante este año. Sin embargo, la apertura a nuevos actores es sólo una de las interrogantes que quedan por resolver.
Contra el tiempo
Por décadas, la idea de ver a Chile como una futura «Arabia Saudita» en un mundo de autos eléctricos con baterías a litio se ha apoderado del imaginario de académicos, empresarios y políticos. Pero esto ha formado parte más del discurso que de la acción, según consideran algunos expertos. «A principios de los 80, después de hacer mi doctorado, estaba dedicado a investigar en litio. Pero ante el desinterés que vi a nivel general, me cambié de industria. Tuve toda la razón porque en 20 años no ha pasado absolutamente nada», enfatiza Gustavo Lagos, director del Centro de Minería UC.
Así y todo, Lagos comparte el diagnóstico dentro del ámbito minero: Chile está en un momento expectante, en el que arriesga perder su sitial como el mejor productor de bajo costo. «Australia nos va a pasar y puede que China también. Así, bajaremos a una posición secundaria, con reservas interesantes, pero sin desarrollos prácticos, mientras todos los grandes productores de autos tienen algún modelo eléctrico basado en baterías de litio», advierte.
Un cambio global que reflejan 90 proyectos nuevos a nivel mundial. «Diez de ellos tienen probabilidades concretas de ejecutarse compitiendo con nosotros», indica la gerente general de la consultora SignumBOX, Daniela Desormeaux. «Sólo en Argentina hay un par que ya están en fase final de desarrollo para iniciar producción en los próximos dos años, con lo que Chile perderá su primer puesto». Aunque esto aún no se refleja en la demanda actual -que llegó a 140.000 toneladas de carbonato de litio en 2011, 12% más que el ejercicio anterior-, Desormeaux anticipa que ésta se disparará fuertemente desde 2015 y para 2025 las expectativas de consumo serían de 498 mil toneladas del material.
Con este cuadro, el subsecretario Wagner refuerza sus argumentos: «El mundo se está moviendo y si no hacemos nada, nuestro actual 41% del mercado -que ya significó una pérdida de 10 puntos-implicará que bajemos a 20% en el 2020. O tomamos esta oportunidad o la toman otros».
Las críticas a la licitación
La apuesta del gobierno por los CEOL todavía tiene un largo camino. Tras el anuncio del mes pasado se levantaron múltiples críticas, no sólo en el frente político desde la Concertación -los senadores Isabel Allende, Juan Pablo Letelier y Alejandro Navarro han denunciado una «privatización encubierta»-, sino también reparos por parte de expertos y de profesionales que asesoran a la industria.
Mientras Gustavo Lagos pide una fórmula que logre convocar a la brevedad a «empresas con capacidad financiera, tecnológica y ambiental con reglas del juego parejas y transparentes», el gerente general de la consultora DMO Minerals, Felipe Valenzuela, resalta que la clave es que los equipos del gobierno a cargo «dispongan del tiempo necesario para evaluar y precisar todos los aspectos, como es gestionar la inclusión (o exclusión) de las concesiones mineras vigentes en los proyectos o zonas que se liciten de las fórmulas de selección de los postulantes».
Otros son más escépticos sobre la capacidad del Ejecutivo de evitar caer en situaciones de discrecionalidad en la negociación de las cláusulas de los contratos con las empresas. «Soluciones como los contratos de operación son más fáciles y rápidas, pero no cuentan con una regulación detallada», puntualiza el socio del estudio Vergara y compañía, Winston Alburquenque, quien asevera que los CEOL «no resuelven el problema de fondo en una industria nueva que requiere certezas, como la que aportaría la generación de títulos semejantes a los usados en otros recursos naturales».
Mientras crece el debate, las empresas e inversionistas ansiosos por irrumpir en el negocio del litio vía contratos toman posiciones. Con distintas pertenencias en salares del norte, entre los interesados figuran las canadienses Lomiko Metals y Salares Lithium (fusionada con la australiana Talison); las estadounidenses Pan American Lithium y Mammoth Energy Inc. y la chilena Minera Copiapó, ligada a Francisco Javier Errázuriz. En este grupo con alta presencia de mineras junior -que buscan financiamiento de terceros y ofrecen acciones a inversionistas de riesgo-, una de las más activas es Li3 Energy, que recientemente se asoció al grupo coreano Posco. «En este proyecto de litio y potasio con un horizonte de inversiones por US$ 250 millones, en Maricunga ya hemos gastado más de US$ 50 millones. Y en las próximas semanas vamos a anunciar nuevas inversiones, entre US$ 20 millones y US$ 30 millones, destinadas en su mayoría al litio para una planta piloto y estudios para producir en 2014», informa el CEO de la firma, Luis Sáenz. Y agrega que tienen previsto comprar más terrenos en Maricunga «para consolidar posiciones» y opciones en otros salares.
No menos intensas son las gestiones de grandes grupos japoneses y coreanos como Mitsubishi, Sumitomo, Toyota, Hyundai y Samsung, para establecer alianzas de largo plazo.
Por su parte, los actores que hoy dominan el negocio son cautos. Ambas compañías sólo respondieron a Qué Pasa a través de comunicados institucionales. Sobre la fórmula propuesta por el gobierno, en SCL se limitan a valorar las reformas: «Éstas proyectan el negocio en la línea de garantizar la oferta a nivel mundial», subrayan. En SQM, por su parte, afirman que sus preocupaciones van en la dirección de un cambio más profundo. «No se debe categorizar al litio como un mineral estratégico, simplemente porque no tiene sentido. Es un mineral muy abundante y altamente distribuido en el mundo, por lo que más de una decena de países tienen importantes recursos que pueden explotar sin restricción», afirman. «Si Chile decide seguir con las limitaciones a la extracción de litio, muy posiblemente irá perdiendo el liderazgo que hoy tiene».
Vivir del litio
Los líderes de las comunidades atacameñas tienen un hábito. Todas las semanas revisan sagradamente el Diario Oficial. Lo que buscan son nuevas peticiones de derechos de aguas subterráneas en la zona. «Hoy los derechos concedidos son mayores que la cantidad de renovación de aguas que tiene el salar. Si la minería decidiera explotar todos los derechos que tiene, nosotros nos secamos», dice Julio Ramos, quien fue presidente del Consejo de Pueblos Atacameños entre 2008 y 2010.
En el caso del litio, hay conciencia de que el impacto no es tan fuerte como el que tiene la minería del cobre. «Pero el problema del litio es que no se sabe muy bien cómo va a impactar en las cuencas», dice el abogado Alonso Barros, quien ha asesorado por veinte años a los atacameños. El sistema hídrico del salar está conectado con las áreas de regadío y pastoreo de las zonas aledañas y, además, con áreas protegidas, como bofedales y humedales. La Laguna Chaxa, en la Reserva Nacional Los Flamencos, es uno de éstos.
En Conaf explican que, según sus monitoreos, el desarrollo del litio no ha afectado a la flora y a la fauna. Sin embargo, hay una sensación de desconfianza entre los atacameños frente a la minería, que se extiende también al efecto que podría causar en el turismo. De hecho, en la comuna de San Pedro de Atacama la única actividad minera son los yacimientos de SQM y la Sociedad Chilena de Litio.
La alcaldesa Sandra Berna rechaza de plano la existencia de nuevas plantas en el salar: «Yo creo que con las dos que tenemos ya es exceso. No pueden venir más». El problema es que las actividades mineras afectan la «postal». Desde las zonas más altas, como el poblado de Socaire o el de Peine, es posible ver en el horizonte las faenas. Ahí se bombea hacia la superficie el agua rica en minerales que se aloja en las profundidades del salar. Estas salmueras son depositadas en piscinas rectangulares para que el sol haga su trabajo, evaporando el agua y dejando las sales. Los minerales resultantes se separan, obteniendo litio, que reposa esperando su exportación.
«Va a ser complejo el desarrollo de la industria del litio por dos elementos: el daño ambiental y la licencia social, es decir, el impacto en las comunidades locales», dice Alonso Barros. Varios de los salares a los que podrían apuntar los inversionistas se encuentran en zonas que los pueblos atacameños reclaman como propias. Otras zonas de interés incluyen áreas como los bofedales en el salar de Aguas Calientes, que son protegidos por la ley chilena.
El gobierno ha establecido que 48 salares podrían ser de interés para inversionistas y que al menos diez han comprobado tener niveles de litio dignos de ser tomados en cuenta. Para Guillermo Chong, sin embargo, ninguno es como el de Atacama en cuanto a la calidad y cantidad. «Las leyes de otros salares son cinco o seis veces menores que en el de Atacama», dice el geólogo. Esto lo obliga a ver con escepticismo la rentabilidad futura de estos proyectos. «Dadas las exigencias de las normas legales, la competitividad del mercado y las leyes de litio que tienen estos salares, a mí me parece que no se va a empezar a explotar ningún yacimiento en Chile», comenta.
Sin embargo, ya hay al menos un candidato que tratará de demostrar lo contrario: la empresa taiwanesa Simbalik, que posee una concesión en el salar de Maricunga otorgada antes de 1979. Recién a fines del año pasado la minera obtuvo su permiso de explotación y hoy trabajan en concretar un proyecto antes de seis años.
Los otros actores deberán esperar el trámite que realiza el Ministerio de Minería. En estos momentos trabajan en la aprobación de las bases de la licitación en la Contraloría y luego realizarán road shows en Chile y el extranjero para atraer inversionistas.
Mientras tanto, lejos de toda la discusión y los planes, los pueblos atacameños de San Pedro, Toconao, Socaire y Peine descansan aparentemente silenciosos. La gente está más preocupada de las recientes lluvias, que cortaron caminos, afectaron cosechas y ahuyentaron a los turistas. Saben que los salares seguirán ahí, como parte vital de su vida productiva, pero la pregunta es cómo y la respuesta es difícil. «Tenemos dos actividades que compiten por espacio y por forma de trabajar: una es la minería y la otra es el turismo», dice Julio Ramos, «y el problema es que no son muy compatibles».
http://www.quepasa.cl/
Opinión
Tecnología con propósito: El desafío del trabajo en Chile

Margarita Ducci / Directora Ejecutiva Pacto Global Chile, ONU
Hablar hoy del futuro del trabajo nos llama a una conversación urgente sobre decisiones que ya están transformando la vida laboral en Chile. La automatización, la digitalización y la inteligencia artificial están redefiniendo empleos, habilidades y modelos productivos con una rapidez sin precedentes. Pero la pregunta que debemos hacernos es más profunda: ¿en qué condiciones trabajaremos y quiénes quedarán dentro o fuera de esta transición?
En 2025, la tasa de desempleo alcanzó alrededor del 8,8 %, con una tasa femenina cercana al 9,5 %, lo que evidencia un sesgo estructural en la recuperación del empleo tras crisis recientes. Además, la participación laboral de las mujeres sigue siendo significativamente menor que la de los hombres: alrededor de 52 % para mujeres frente a más de 71 % para hombres, una brecha de 19 puntos que supera el promedio de la OCDE. Junto con ello, persiste una brecha salarial de género de alrededor del 21 %, casi el doble del promedio regional, lo que revela que la calidad del empleo y sus beneficios difieren sustancialmente por género. Esto no sólo refleja una brecha de oportunidades, sino también, un riesgo de amplificación de desigualdades en la transición hacia una economía más digitalizada.
 Hoy la automatización representa un reto. Un estudio reciente reveló que más del 50 % de los trabajadores en Chile realiza tareas con alto riesgo de ser automatizadas debido a su repetitividad, un indicador que ubica al país entre los que enfrentan mayores desafíos comparativamente. Esto no sólo implica potencial pérdida de empleos tradicionales, sino que puede agravar las brechas existentes si no se acompaña de políticas activas de reskilling, protección social y reconversión laboral.
Hoy la automatización representa un reto. Un estudio reciente reveló que más del 50 % de los trabajadores en Chile realiza tareas con alto riesgo de ser automatizadas debido a su repetitividad, un indicador que ubica al país entre los que enfrentan mayores desafíos comparativamente. Esto no sólo implica potencial pérdida de empleos tradicionales, sino que puede agravar las brechas existentes si no se acompaña de políticas activas de reskilling, protección social y reconversión laboral.
En ese contexto, la sostenibilidad y la diversidad ya no son temas de marketing ni de reputación empresarial, son condiciones estructurales de competitividad y supervivencia financiera. Las empresas que no integran estos temas enfrentan riesgos reales: pérdida de talento, menor productividad, dificultades de acceso a financiamiento, tensiones regulatorias y vulnerabilidad en sus cadenas de valor. En cambio, las organizaciones que apuestan por la inclusión, el diálogo social, y la ética empresarial, demuestran mayor resiliencia, capacidad de adaptación e innovación.
Desde la mirada de Pacto Global Chile, el “trabajo del mañana” debe construirse sobre los estándares del ODS 8: trabajo decente y crecimiento económico. Esto significa empleos productivos, con derechos laborales garantizados, ingresos dignos, seguridad y, cada vez más, habilidades adaptativas frente a los cambios tecnológicos. Vemos con admiración como las empresas líderes están adoptando estrategias concretas, como la capacitación continua, la reconversión laboral, que incluyen habilidades digitales y competencias complementarias. Programas focalizados para mujeres, con iniciativas de formación tecnológica, liderazgo y acceso a sectores de mayor valor agregado además de planes de transición justa que combinan tecnología, movilidad interna y diálogo con los trabajadores. También, uso ético de la inteligencia artificial en procesos de selección y gestión de talento, para evitar sesgos discriminatorios.
Sabemos que el futuro del trabajo exige alianzas público-privadas, diálogo social y una visión compartida para construir un modelo laboral más justo e inclusivo. La tecnología debe estar al servicio de las personas, no al revés, y ese principio no es sólo ético: es estratégico y basal para un desarrollo económico más resiliente, equitativo y sostenible para Chile.
Columna de Opinión / Margarita Ducci/Directora Ejecutiva Pacto Global Chile, ONU Chile Desarrollo Sustentable www.chiledesarrollosustentable.cl www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS twitter.com/CDSustentable #CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI
Opinión
Casen 2024: La formación laboral como motor de la autonomía económica

Por Bárbara Veyl, gerenta de Vinculación e Innovación Social del OTIC CChC
Según los resultados de la Encuesta Casen 2024, 600 mil personas salieron de la pobreza. Miles de familias que disminuyeron las urgencias y angustia inmediata, gracias a un sistema de subsidios que representa el 69% de los ingresos del decil más vulnerable. Es un avance innegable en el corto plazo para esas familias, pero el desafío es que ese alivio se transforme en un proyecto de vida autónomo. El subsidio es una base necesaria. Pero formación laboral pertinente, que genere desarrollo de capacidades para el trabajo, es el trampolín definitivo hacia la seguridad y proyección de esas familias.
Y la urgencia es estructural. Chile es el penúltimo país de la OCDE en habilidades de su población adulta, una brecha crítica, pues un trabajador con mayores competencias recibe el doble de ingresos por hora y enfrenta una tasa de desempleo seis veces menor que uno menos calificado.
Con 750.000 trabajadores en riesgo inminente en sus empleos por la automatización, como reveló un reciente estudio publicado por el OTIC CChC y Comov, la empleabilidad debe ser una política de desarrollo y no una mera consecuencia. Necesitamos poner el foco con fuerza en la formación laboral. Formación pertinente y adaptada a las necesidades del mercado del trabajo. Un aumento considerable de la inversión en formación (en cantidad y en transversalidad). Ecosistemas con capacidad de generar iniciativas colaborativas, orquestando el impacto de cada uno de sus actores, para generar más valor que la suma de las partes. Son algunas de las fuerzas que podrían mejorar la precisión de un sistema que debe tener capacidades estructurales y musculatura, para generar el talento que las industrias y regiones del país vayan necesitando.
Desde quienes tenemos un rol intermediario en el sistema (como es el caso de la Corporación de Capacitación de la Construcción), urge una fuerza hacia la innovación de lo que nuestra industria puede ofrecer en materia de impacto social. Diagnósticos claros por industrias y regiones. Levantamiento de iniciativas colaborativas que resuelvan los desafíos priorizados, con acciones rápidas y claras, y objetivos a la vista. Conexión de puntos, exploración permanente de nuevas soluciones y generación de diálogo entre actores. Solo algunos de los ingredientes que permitirían generar verdaderos cambios en las reglas del juego.
Al iniciar este 2026 con un nuevo ciclo político, el desafío nacional es consolidar un modelo de desarrollo que ponga el talento al centro, especialmente porque superar la pobreza requiere que Estado y sector privado trabajen juntos para transformar la capacitación en una herramienta estratégica. Solo así la seguridad que hoy entrega el subsidio se convertirá mañana en la libertad que otorga el talento propio.
Columna de Opinión: Bárbara Veyl, gerenta de Vinculación e Innovación Social del OTIC CChC Chile Desarrollo Sustentable www.chiledesarrollosustentable.cl www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS twitter.com/CDSustentable #CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI
Opinión
Agua para un Chile resiliente: Avances y desafíos de un año decisivo

Por Arturo Errázuriz, director de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso
Las altas temperaturas que hemos vuelto a registrar este verano no son un fenómeno aislado. Son una señal inequívoca del impacto del cambio climático sobre Chile y de la presión creciente sobre fuentes continentales de agua que ya no logran responder a las necesidades de las personas, las ciudades y la actividad productiva. La seguridad hídrica es una meta a la que todas las empresas deben plegarse hoy.
Y para alcanzarla, las fuentes no convencionales como el agua de mar y las aguas residuales se han constituido como alternativas seguras y competitivas para el abastecimiento de distintas ciudades e industrias del país. Un hito lo ilustra con claridad: durante 2025, Antofagasta se convirtió en la primera gran ciudad de América Latina en abastecerse en un 100% con agua desalada para consumo humano.
Chile se ha embarcado decididamente en este camino. Hoy existe una industria de fuentes hídricas no convencionales en plena expansión, con proyectos que permiten generar, transportar y distribuir agua, llueva o no. Nuestro país cuenta con 32 plantas desaladoras y sistemas de impulsión de agua de mar de tamaño industrial, esto es con una capacidad producción de agua superior a 20 litros por segundo que, en total, suman una capacidad instalada de 14.227 L/s.
A ello se suma una cartera robusta de proyectos en desarrollo. A diciembre de 2025 se registran 64 proyectos en etapas de ingeniería o construcción relacionados con el tratamiento de aguas servidas y la desalación, extracción y transporte de agua de mar, entre otros, que representan una inversión total estimada de USD 25.613 MM.
En este portafolio, destaca la licitación de la planta desaladora multipropósito para la Región de Coquimbo que, en tiempo récord, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones, logró concretar, marcando un precedente en la incorporación de nuevos modelos de infraestructura hídrica.
Sin embargo, estos avances conviven con desafíos que no podemos ignorar. Uno de los más relevantes sigue siendo la regulación. El proyecto de ley que regula el uso de agua de mar para la desalación todavía presenta algunas disposiciones que podrían afectar la continuidad operacional de los futuros proyectos y obstaculizar la operación de plantas existentes, por lo que esperamos sean corregidas en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados.
También esperamos que se concreten importantes proyectos durante 2026: la puesta en marcha de C20+ de Collahuasi en Tarapacá; la desaladora de Aguas Pacífico en Valparaíso; la nueva conducción de agua de mar de Minera Centinela y la Planta Desaladora de Codelco en Antofagasta.
Para acelerar su crecimiento, Chile necesita desplegar la infraestructura crítica que le permita proveer un suministro competitivo de agua a las industrias en las que nuestra economía tiene ventajas comparativas. Pero esa seguridad hídrica solo se construye con una institucionalidad que permita volver a invertir en condiciones predecibles para el largo plazo.
Columna de Opinión/Arturo Errázuriz, director de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso Chile Desarrollo Sustentable www.chiledesarrollosustentable.cl www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS twitter.com/CDSustentable #CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI
Opinión
Salvar Vichuquén: Una urgencia público-privada

José Manuel Bellalta /Gerente General GB Cinco Ambiental
El cierre del Lago Vichuquén hasta el año 2026 debe interpretarse inequívocamente como una señal de alarma ambiental de máxima prioridad que ya no podemos ignorar. Si bien se ha descrito esta crisis como una «tormenta perfecta» derivada de la sequía y la falta de ordenamiento, resulta desalentador ver cómo el debate se ha estancado en disputas donde vecinos, autoridades y privados se acusan mutuamente, mientras el deterioro del lago persiste.
La experiencia internacional nos dicta que la recuperación de estos desastres no se logra a través de procesos litigiosos ni recriminaciones cruzadas sobre la barra del estero, sino mediante la implementación de planes de emergencia y remediación adecuados al sitio. Por consiguiente, es imperativo cambiar el foco: la autoridad debe asumir el liderazgo para convocar a una mesa de trabajo colaborativa público-privada.
En esta alianza, los roles son claros y complementarios. El sector público cuenta con la capacidad esencial de ordenamiento territorial. Por su parte, el sector privado posee la ingeniería y las tecnologías de saneamiento avanzadas necesarias para recuperar el recurso hídrico. No se trata solo de diagnósticos, sino de aplicar soluciones técnicamente comprobadas que hoy están disponibles, como los sistemas de Bombeo y Tratamiento (Pump & Treat) o la Ozonización, capaces de remover contaminantes y restaurar el equilibrio.
A diferencia de los lagos profundos del sur, la geografía de Vichuquén (30 metros de profundidad) permite que, si actuamos con decisión, la recuperación sea relativamente rápida. Pero para ello, debemos dejar de gastar energía en buscar culpables y enfocarla totalmente en la remoción del contaminante. Si logramos alinear la capacidad de ordenamiento estatal con la tecnología privada, la recuperación del ecosistema de Vichuquén podrá materializarse antes de que el daño sea irreversible. Es hora de actuar.
Columna de Opinión/José Manuel Bellalta /Gerente General GB Cinco Ambiental
Chile Desarrollo Sustentable
www.chiledesarrollosustentable.cl
www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS
twitter.com/CDSustentable
#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI
Opinión
Inteligencia artificial, ética y sostenibilidad

Paola Espejo, Vicerrectora UDLA Sede Viña del Mar
La inteligencia artificial (IA) se ha incorporado de manera progresiva a la vida cotidiana de muchas personas, convirtiéndose en una herramienta de uso frecuente para múltiples actividades.
Su aplicación en ámbitos laborales, académicos y personales se orienta a potenciar la eficiencia, favorecer la colaboración y apoyar el bienestar en el desempeño cotidiano con acciones que van desde la revisión de un texto, la creación de una imagen, la organización de tareas, como apoyo en proceso administrativos, la elaboración de presentaciones y reportes, y el análisis de datos, entre muchos otros.
En este contexto, estas tecnologías se configuran como un recurso que puede contribuir a optimizar el tiempo, la organización del trabajo y fortalecer habilidades de gestión, tanto a nivel individual como colectivo.
Sin embargo, detrás estas gestiones que parecen simples e inmediatas, existe una infraestructura tecnológica que consume energía, requiere servidores activos de manera permanente y deja una huella ambiental que suele pasar inadvertida.
Cuando se habla de uso sostenible de la IA, no se trata solo de grandes decisiones empresariales o políticas públicas. También tiene relación con la forma en que las personas utilizan estas herramientas en su día a día.
El uso repetitivo o innecesario de sistemas de alta demanda computacional incrementa el consumo energético y, con ello, el impacto sobre el entorno. La sostenibilidad, en este contexto, implica tomar conciencia de que cada interacción digital tiene un costo ambiental.
Promover un uso más responsable de estos recursos supone cambiar ciertas prácticas cotidianas. Usar estas herramientas con un propósito claro, evitar generar contenidos de manera automática sin necesidad real, priorizar soluciones tecnológicas eficientes, un empleo correcto de la instrucción (prompt), de bancos de imágenes y videos ya realizados por otros usuarios y comprender que no todo problema requiere una respuesta basada en IA, son acciones concretas que contribuyen a reducir su impacto.
La ética se expresa aquí en decisiones individuales que, acumuladas, tienen efectos colectivos, porque cada elección de uso refleja una forma de relacionarse con la tecnología y con el entorno, de ser conscientes de la manera en que se consume tecnología y se valora su impacto ambiental.
La inteligencia artificial continuará expandiéndose y su uso se volverá cada vez más accesible. Por eso, conocer bien las herramientas, pensar cómo, cuándo y para qué se utiliza es parte de una responsabilidad compartida que no recae solo en quienes desarrollan estas herramientas, sino también en quienes las integran a su vida diaria.
Columna de Opinión/Paola Espejo, Vicerrectora UDLA Sede Viña del Mar
Chile Desarrollo Sustentable
www.chiledesarrollosustentable.cl
www.facebook.com/pg/ChiledesarrollosustentableCDS
twitter.com/CDSustentable
#CDSustentable , #Sostenible #DesarrolloSostenible #MedioAmbiente #ChileDesarrolloSustentable, #ECOXXI
-

 Desarrollo Sostenible1 semana ago
Desarrollo Sostenible1 semana agoDía Internacional de la Energía Limpia: cuánto ha avanzado el mundo y qué sigue pendiente de la transición global
-

 Desarrollo Sostenible1 semana ago
Desarrollo Sostenible1 semana agoVivamos Circular supera su meta 2025 y transforma más de 30 toneladas de plásticos en un nuevo espacio comunitario en Pudahuel
-

 Innovación1 semana ago
Innovación1 semana ago10º Concurso Nacional Desafío Emprendedor entra en su recta final con vitrina semanal para sus participantes en televisión abierta
-
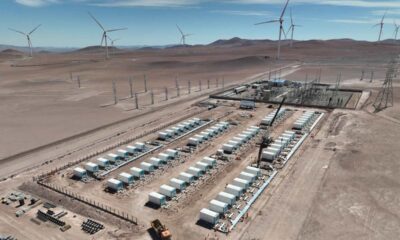
 Cambio Climático5 días ago
Cambio Climático5 días agoENGIE avanza en la construcción de su primer sistema de almacenamiento integrado a un parque eólico en Chile
-

 Innovación6 días ago
Innovación6 días ago“La Alegría de Emprender”: Genias y CORFO abren postulaciones a beca para impulsar negocios liderados por mujeres
-

 Conversación1 semana ago
Conversación1 semana agoEl mundo entra en ‘bancarrota hídrica’, según un informe de la ONU